
Noviembre, el mes mágico que se hace rociar por halos exátonos y a su vez baña los suelos con capas de inexorable muerte que aún clama en vida. Comienza la partida, esta vez con muy distintas alternativas. Y de nuevo, nos encontramos frente a la hojarasca, con sus tintes amarillos, rojizos, marrones… sobre un verde inamovible y vinculado eléctricamente al agua, tanto a la que crea, recrea y moldea ecosistemas como a la que sirve de hidratación cotidiana a través de los sistemas de riego con los que se mantienen a punto las zonas de caza de no pocos seres alados y algunas pequeñas bestias que incursionan en la partida de lo desapercibido ¿Juegas, pasas, te plantas?









El agua puede ser como un rumor o como un furor que se bambolea al son de las cascadas, al compás del curso de un magnético y sagrado río Bernesga que ruge y se nutre de vicisitudes telúricas, así como de otro tipo de avatares menos confesables. Su curso representa la espina dorsal de un enorme cúmulo de pensamientos, historias, fraseos y pisadas; cada ribera actúa como un manto de abrigo que sirve de hogar para inauditas especies. Lo más común es ver la primera capa, compuesta de Mirlos saltimbanquis, mosquiteros chispeantes, gorriones bandoleros, petirrojos ardientes y serpentinas garzas, así como de angélicas garcetas de estampa nuclear, lavanderas cascadeñas y mirlos acuáticos, excelentes indicadores a la hora de poder determinar que un entorno natural funciona en condiciones aceptables, como mínimo.









Dura es la noche al raso en el entorno del río, y más en este salpicado momento que da inicio a la hostil temporada de lluvias y frialdades. Cuando atruena la sonata de la oscuridad, una buena linterna es de agradecer, aunque también un poco de café y mantas, algo que incluso los pastores, sabios en este tipo de asuntos y en muchos otros, tienen absolutamente claro. Por el río pululan los andarríos y los correcaminos, así como ciertos seres que no se conforman con lo establecido y tratan de dar otro enfoque a sus existencias. Suena creativo y hasta revolucionario. La mente humana es casi insondable, y sus vericuetos no pueden ser censados salvo en el papel, pero la simpleza de una convicción dice más por lo que afronta que por lo que pudiera retener en los microtúbulos neuronales, posibles albergadores de algo intangible y archipoliédrico que se denomina conciencia. Hay robles que han caído con más facilidad que alguien cuyo pensamiento está preparado para la supervivencia, es decir, para encarnar a un gorrión de sangre humana, tozudo como un rinoceronte y con una mirada carente de miedo. Lobos, mastines, cabras y ovejas, nada de esto le era ajeno en el desarrollo de aquella labor pastoril que realizaba en la comuna Sadu del distrito Sibiu, un territorio enclavado en las altas Montañas Făgăras (montes Cárpatos del Sur, Rumanía). Las apariencias no importan, lo que cuenta es tener a un Tom Sawyer o a un hada madrina benefactora que aparezcan de vez en cuando y así aporten ese necesario calor que nutre el alma y, de paso, ayuda a poder afrontar nuevas aventuras diarias. Y que se caiga este mundo ya a punto de volatilizarse, las rimas callejeras y las constelaciones desveladas sirven como antídoto ante las trampas de la apatía y el desgarrador mordisco de la locura, ese que, desde las fauces del gran oso, arranca el corazón a un hombre y le destroza más de medio torso. El gorrión os invita a traspasar la ventana hacia su mundo, hacia una realidad que podría ser la de cualquiera, pues no hay que olvidar la frase “de esta agua no beberé”. Algún día se escribirá la historia del supraviviente de León, que algunos conocemos en parte y, otros, todavía no.





Este mes está evolucionando de forma comedida, aunque sin disimular los tintes de lo implacable, cuando procede. Una parte de la ciudad está en obras, y el tránsito aparenta normalidad. León ya se está transformando en una entidad multipantalla, de sutiles inducciones y múltiples ojos. Pienso que la estatua de Guzmán se ha quedado ciega o muy pronto va a estarlo. Al tiempo, algunos mamotretos obstaculizan las calles con mensajes ya pasados de rosca y opuestos a la realidad en marcha, tal vez porque este presente ya no los recuerda, por eso cuelan en gran medida. Unos cacharros son circunstanciales, aunque no por ello menos útiles para el Impronunciable; otros han llegado para quedarse y no cejan en su inerte y luminosa misión. En las guerras vuelan las balas y los engendros electrónicos, las ingenuidades, los besos y las buenas palabras jamás han logrado vencer al preparado enemigo, sino que más bien están sujetos a derechos de propiedad intelectual; eso sí, si alguien puede demostrar lo contrario, no dude en aclararme las ideas. De todas formas, tragarse unas gotas de alienación, incluso supuestamente sana, se torna en lo más fácil del mundo, aunque sea por causa del agotamiento mental ante los influjos del mogollón. León, como todas las urbes, hace gala de lo subliminal, de forma sutil, de forma concisa. Por suerte, aún clama mediante una Naturaleza que alberga vida y se resiste al envite.
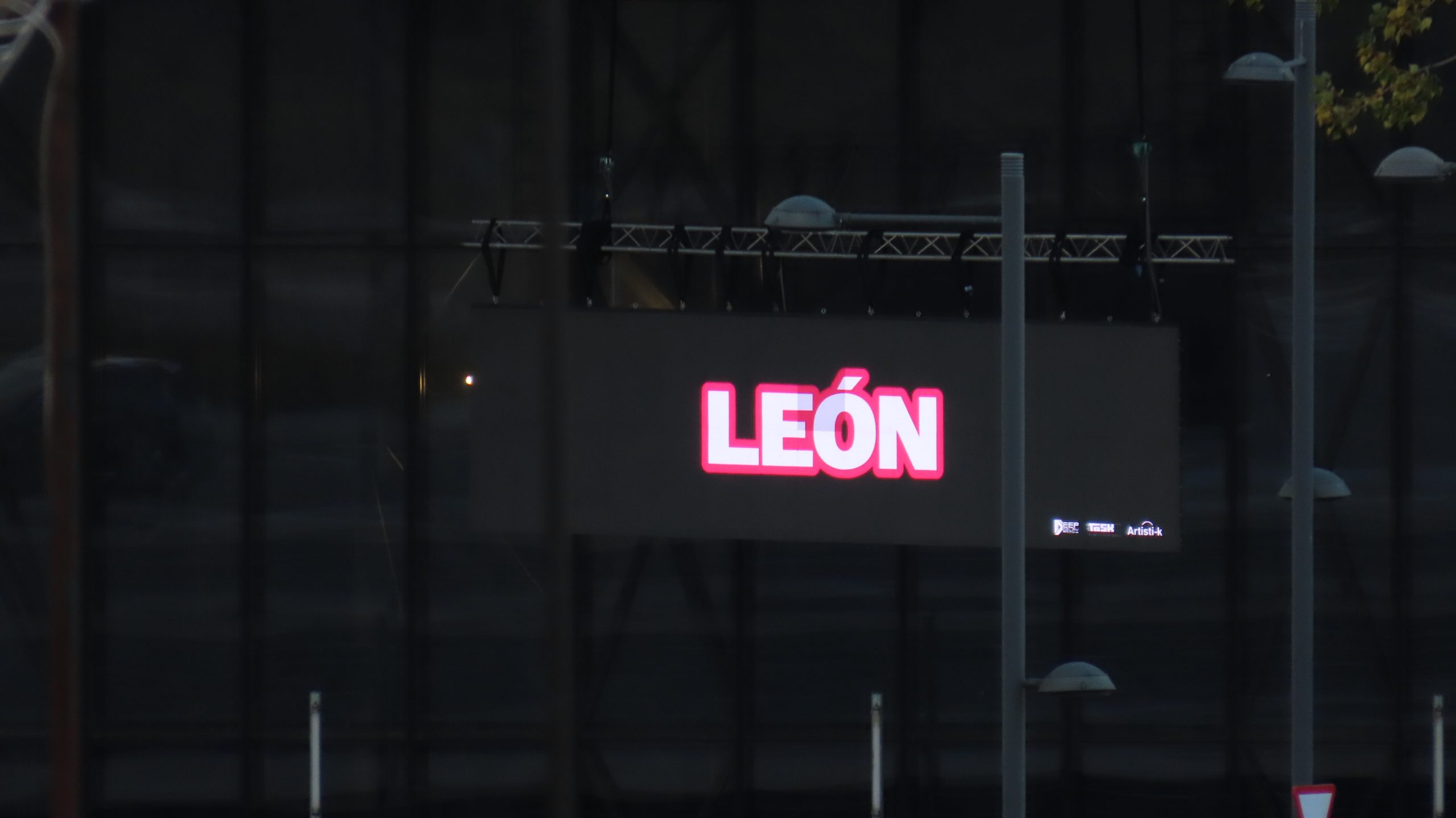














Respecto a esta normalidad acelerada, recuerdo que en uno de los primeros día de noviembre, tras una jornada intensa y variopinta, llegué a casa como de costumbre. Tras cenar y escribir algunas líneas, me acosté pensando en las cosas que debía hacer al despertar. No supe lo que había pasado hasta justo después de haber vivido la experiencia, y solo entonces pude reflexionar: simplemente me levanté y, tras realizar ciertos asuntos, salí a empaparme del aire que rodea al pequeño puente flotante y a esa zona de confort que sirve como plataforma de inflexión a la hora de afrontar decisiones de ruta marítima o arenosa. Tal como trataba de dar a entender, yo no sabía que estaba soñando, ya que en realidad, no me había movido de mi entorno vital más inmediato, al arrullo de la almohada. Sin embargo, allí estaba, me acerqué al puente y crucé. Ante el cielo nublado, miré hacia el sur del Nilo y vi a Thot, el ibis sagrado. Todo correcto, lo esboce con un finísimo pincel para no olvidar su estampa, y de inmediato escribí su nombre en mi papiro. Entonces recordé mi misión como bocetador y entintador de las caras norte y sur del sagrado río, dada mi antigua misión como elaborador de calendarios astronómicos, mediante un típico e inexplicable mecanismo ya adquirido por costumbre. En mis oídos resonaban las sutiles percusiones de los adoradores de Nefrén-Ka, las voces imposibles de la coral dirigida por Isis y Neftis, las flautas y las cuerdas punteadas por la orquesta de la antigua Saqqara, desgranadas con envolvente y exótica desafinación. Y de repente vi como se acercaban a mí, bordeando los juncos sin tenerme en cuenta, como quien pasea con inherente y majestuosa naturalidad por los jardines de Babilonia, suyos, aunque en este caso, del esplendoroso Egipto derivado de la arcaica Estigia, antigua como la noche de los tiempos que cobijó a quienes construyeron el sarcófago de la reina Akivasha. Desde Amarna, la rebelde y esplendorosa, ambos regentes habían viajado hasta el Oasis de Fayún, pegadito a mi casa de la herradura arenosa, al lado de la palmera del azor, que no produce dátiles pero sí hace brotar, cada 54 años, una efímera flor de azafrán en honor a las milenarias reinas Estigias. Dos ocas del Nilo velaban por su regia integridad.





En el momento de cruzarnos, mostré mis respetos a Sus Altísimas Divinidades Nefertiti y Akhenaton, que radiantes en su paseo matutino, departían sobre los destinos de su linaje dinástico. Tras un breve veredicto, y dado que me habían visto dibujar, ordenaron que les realizase un retrato en pergamino, junto al dios Thot, el fértil Nilo y los puentes que llevan a la eternidad. En ese preciso instante que no significaba sino la bendición de mi destino, me desperté y me sentí cual triste imbécil. Pero comprendí. Miré la hora, me preparé y desayuné, salí de casa y fui directo a la pasarela pequeña. Sonaba a León, con sus pitidos, ladridos, sus cotidianas voces y la habitual maquinaria de jardinería. Todo envolvente, sí, bien a tope. Llegué a la pasarela y vi a aquella “garza” soñada, a la que fotografié de inmediato para no olvidar el regalo que suponía su presencia. Saqué la cámara, tome una imagen de la cara sur del Bernesga y me giré para hacer la foto de la cara norte. Tras este clic los vi. Hablaban en voz baja y disfrutaban con las vistas, mirando el agua hacia el puente de San Marcos. Se estaban autofotografiando y les sugerí hacerles un retrato antiselfie, con su propia cámara. Accedieron encantados, y entonces les propuse hacer alguna foto con mi máquina. Ellos posaron amablemente, contentos, radiantes. Se presentaron como Lidia y Pedro, una amabilísima pareja de Madrid que estaba de visita en León y que pensaba continuar viaje hacia el norte. Sugerí ciertos lugares míticos y algunos bares imperdibles, por el interés histórico de la zona y por el tapeo, nos pasamos el correo electrónico y así les hice llegar sus fotografías. Puntualmente y para mí, Lidia y Pedro representaron la estampa metafórica de la más mítica pareja de estirpe faraónica. Ese día fueron los reyes del Bernesga, dejaron una luminosa estela de amor y frescor a su paso por nuestra ciudad, para muestra un botón. Gracias por vuestra amabilidad y sinceras sonrisas, amigos, espero veros algún otro día por la frondosa ribera del análogo río Stix, tan peligroso como necesario en la Estigia del siglo XXI, antaño forjada junto a mundos realmente irreales a través de intensísimos tecleos en predictivas máquinas de escribir por, entre otros, genios del relato de pura intensidad como Robert E. Howard o Howard P. Lovecraft. Los magníficos ánades reales continúan rindiendo honores a vuestra presencia, inmersos en su juego de instintos, exultantes de brillo y salud. Ah, contáis con la bendición de Horus, que desde su palmera os saluda efusivo y además advierte de ello a las deidades del agua, reguladoras del entorno cuántico y de cada suceso imborrable desde los eones y mucho más allá.







Otro día me encontraba cruzando la pasarela grande ubicada a la altura de La Condesa, con la cámara a punto para disparar en picado desde esa perspectiva. De forma insospechada, alguien se dirigió a mí aludiendo a la belleza de una garza real que pacientemente se movía por el agua. Se trataba de un hombre mayor, de aspecto afable y recias manos. Cogí el relevo de su lance y le hablé de las garzas. Enseguida nos presentamos, y me dijo que su nombre era Gregorio González. Como quien no quiere la cosa, comenzó a contarme cosas sobre su profesión y recorrido vital, labrado a golpe de poco amables herramientas con las que había ejercido como forjador y herrador: habló de su servicio militar, de los años que pasó en los talleres de San Isidoro, de todas las personas que tuvo a su cargo a modo de aprendices y de las barandillas que coronan los miradores del puente de San Marcos, diseñadas e insertadas con pericia por él y su equipo. Él sabía que eso era patrimonio histórico muy delicado, así que, en su día, hubo que plantearlo de forma bien medida y acabada, sin fisuras. No hace falta decir que aquello continúa vigente. En realidad me contó muchísimo más, y para mí quedó bien claro que las manos de Gregorio han forjado centenares de piezas de puro metal y a “puro huevo”, como por ejemplo, innumerables herraduras para no pocos caballos de diferente tipología. Esas manos han cascado tantos leñazos al hierro y al acero que, ahora, ante las mieles del merecido descanso, tienen clavado a pico y fuego el rango de General, y no exagero. En esta época desnortada, Gregorio encarna un prototipo de hombre sabio y con trayectoria, de personalidad prudente y agradable, bastante divertido y muy vivo. Su persona integra los últimos vestigios de una generación moldeada en la dureza de la vida, en las labores del campo y las artesanías ancestrales, a pesar del componente de modernidad que el propio siglo XX ya aportó a quienes se fraguaron bajo sus brasas. Hubo algo que recuerdo de forma literal, en relación a la sabiduría popular y a las viejas costumbres llevadas a cabo en los pueblos. Salió de su boca con convicción, y no pudo evitar evocar aquellos tiempos de niñez: “En días de agua, a la taberna y a la fragua; y el que no tenga dinero, a casa del zapatero”. Lo que dijo inmediatamente a continuación me lo guardo para el recuerdo, pero me hizo soltar una carcajada. También comentó que nunca ha dejado el asunto de la forja, aunque se dedica a ello de forma mucho más comedida y puntual, como entretenimiento. Un crack, don Gregorio. A sus órdenes.




La verdad es que me habló con pasión y sinceridad, con mucha cordura. Obviamente, me consta que todo lo que contó es completamente cierto, puras hazañas laborales y vivenciales que hoy ya no pueden ser realizadas porque en estos tiempos no se piensa ni se actúa así. Tampoco se aguanta ni la cuarta parte de lo que aguantaron los de su hornada. Y digo esto porque, en mi opinión, la experiencia de estas personas tendría que servir de guía para poder transmitir conocimientos a las nuevas generaciones, dada la casi completa ruptura que existe entre la quinta de Gregorio y la que se está desarrollando actualmente. Al menos para que la gente más joven fuese consciente de cuánto valía un peine y no olvidase de dónde venimos ni qué tuvieron que hacer nuestros ancestros para dejarnos lo que hemos podido disfrutar hasta hoy.


Texto y fotografías: © J. Bass (Vientos de Estigia).
Artículo de carácter cultural y lúdico, exento de afán comercial. Los logos e imágenes pertenecen a los poseedores de los derechos.
No está permitido utilizar los materiales de este artículo sin citar la autoría y la fuente original de publicación.
